LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 6. La estructura de la población española.
6. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
La estructura de la población se refiere a la distribución de
los habitantes por sexo, edad y actividad económica.
ESTRUCTURA POR SEXO y
EDAD
La ESTRUCTURA POR SEXO establece la relación entre
hombres y mujeres que componen la población (es lo que se conoce como la SEX
RATIO) y se expresa mediante la tasa de masculinidad o feminidad, que
expresan la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población
(o al revés) y que se expresa en número de varones o de mujeres por cada 100
mujeres o varones.
Cuanto más se aleje el resultado de
100, mayor es el desequilibrio.
Nacen más niños que niñas por cada 100 niñas, pero a partir de
los 25 años se equilibran, y desde los 50 hay más mujeres que hombres, por lo
que la sex ratio española es de 96,5 hombres por cada 100 mujeres.
Las causas hay que buscarlas en la mayor esperanza de vida
femenina por sus hábitos de vida, profesiones, y resistencia a determinadas
enfermedades.
La representación de la estructura por EDAD y SEXO de la
población se lleva a cabo a través de un gráfico denominado PIRÁMIDE DE POBLACIÓN,
que es una GRÁFICO DE BARRAS HORIZONTALES, de doble entrada, en cuya derecha se
representa los valores correspondientes a las mujeres, y en la izquierda los
valores correspondientes a los varones; y las edades se ordenan de 5 en 5 años.
La ESTRUCTURA POR EDAD distribuye la población en tres tramos: jóvenes de 0-14 años, adultos de 15-64 y mayores de 65 en adelante. (Índice de juventud e ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO, DEFINICIÓN DE EBAU)
Se considera joven una población más de un 35% de jóvenes, y
envejecida si los mayores superan el 12%.
España tiene una POBLACIÓN ENVEJECIDA (15% jóvenes y
18,4% mayores 65 años) y sus CAUSAS son: la reducción de la natalidad,
aumento de la esperanza de vida, no compensación de la emigración de jóvenes
durante los años 60 con inmigrantes posteriores, retorno de inmigrantes a sus
países y repunte de la emigración desde 2008.
Habrá diferencias regionales, ya que las regiones con saldos
migratorios positivos y las tradicionalmente natalistas (Murcia y Andalucía)
tienen más jóvenes, mientras que las migratorias tradicionales (Interior
peninsular) resultan más envejecidas.
El envejecimiento tiene CONSECUENCIAS demográficas (Menos
natalidad y más mortalidad), económicas (más dependientes y menos
población activa), sociales (necesidades servicios sociales para
dependientes y exclusión social ancianos cuando no tienen la atención
necesaria).
Será necesario, en el futuro, recurrir a compensar el
envejecimiento facilitando la inmigración y la natalidad, retrasando la edad de
jubilación, apostando por creación de centros de mayores y atención
personalizada en sus hogares, que pueden generar mucho empleo, y por políticas
inclusivas de los mayores garantizando su participación en la vida política y
social.
En este apartado es conveniente aclarar el concepto de RELEVO GENERACIONAL (DEFINICIÓN DE EBAU) que es el índice que permite conocer si una población puede ser
reemplazada de forma suficiente en un determinado período de tiempo. Se halla
relacionando el grupo de edad de adultos jóvenes (30-44 años) y el grupo de
adultos mayores (45-64 años). Si el resultado es superior a la unidad el
recambio generacional está garantizado, no ocurre así si el resultado es
inferior a la unidad.
ESTRUCTURA ECONÓMICA
La estructura económica analiza la distribución poblacional
entre activa y dependiente, y según su actividad profesional.
La POBLACIÓN ACTIVA es la población mayor de 16 años que, o bien
esté OCUPADA (DEFINICIÓN DE EBAU)
(tiene trabajo remunerado) o activa DESOCUPADA (está en paro y busca activamente
trabajo). (TASA DE PARO, DEFINICIÓN EBAU)
Por su parte, la POBLACIÓN INACTIVA es la que no está en disposición de trabajar (estudiantes, pensionistas, niños), no realiza un trabajo remunerado (rentistas, amas de casa) o no busca empleo activamente.
La TASA DE ACTIVIDAD
(DEFINICIÓN DE EBAU) varía en
función del porcentaje de adultos, del saldo migratorio, de la edad de
educación obligatoria, de la incorporación de la mujer al trabajo, y ha pasado
por diferentes etapas.
Entre 1900-1985 la tasa de actividad se reduce por la
emigración, la débil incorporación de la mujer al trabajo, y el aumento de la
edad de enseñanza obligatoria hasta los 16 años, y las jubilaciones remuneradas
desde los años 60; desde 1985 aumenta por los inmigrantes, la incorporación de
la mujer al mundo laboral, los nuevos sistemas de recuenta de la Encuesta de
Población Activa y la normativa europea desde 2002 que considera inactivos sólo
a los que no buscan activamente empleo, y no simplemente a los que no trabajan.
La tasa de actividad masculina es mayor que la femenina y también es mayor en
el tramo de edad de 35-39 años para los varones y 30-35 para las mujeres. Así
mismo, son mayores en provincias más pujantes económicamente y menores en las
provincias migratorias envejecidas y económicamente deprimidas del interior.
La TASA DE PARO (DEFINICIÓN DE
EBAU) ha evolucionado de la
siguiente manera:
1. 1900-1975. No será un problema, ya que se compensa la
falta de empleo con subempleos (jornaleros) o con la emigración, y sólo en
momentos puntuales de crisis creció excesivamente.
2. 1975-95: La crisis y reconversión industrial dispara el
paro por encima del 20%, para reducirse hacia 1990 y volver a crecer hasta el
22% con la crisis de 1992-95. La incorporación de la mujer al trabajo y de los
niños del baby boom explican el alto índice de paro estructural.
3. 1995-2008: La nueva metodología impuesta por la UE en 2002
para contabilizar parados y el crecimiento económico, reducen el paro por
debajo del 10%.
4. Desde 2008 el paro se incrementa por la crisis económica
hasta cifras superiores al 26%.
La evolución de la tasa de paro presenta variaciones
notables: Es mayor entre las mujeres, entre jóvenes y en mayores de 50 años,
así como entre los sectores con menos cualificación, en la temporada de
invierno, y en comunidades autónomas con una economía menos desarrollada
(Extremadura o que más sufre los períodos de crisis (zonas muy dependientes del
turismo y de la construcción) y menor en comunidades más envejecidas (Castilla
y León) o más desarrolladas económicamente (Euskadi y Cataluña). Las políticas
contra el paro se han basado en flexibilizar el mercado laboral (Contrataciones
y despidos) para fomentar la creación de empleo, fomentar el autoempleo, y
ayudas a la contratación de determinados sectores de población con fondos propios
o con fondos europeos, para fomentar el trabajo juvenil.
LA ESTRUCTURA SECTORIAL
DE LA POBLACIÓN
Divide la población entre el sector primario, secundario y
terciario, según donde trabaje.
A principio de siglo la mayoría trabajaba en el sector
primario, pero ya se inició la migración del campo a la ciudad para ocuparse en
el sector secundario y terciario, por la demanda provocada por la I Guerra
Mundial y las inversiones públicas del régimen de Primo de Rivera.
La Guerra Civil y la posguerra volverán a incrementar la
ocupación en el sector primario, por el refugio de la población en el campo, la
crisis económica en la industria y las ciudades, y la política de colonización
agrícola franquista.
El cambio definitivo se produce desde la década de los 50,
debido a la mecanización agrícola, que reduce la oferta de empleo, y el
crecimiento industrial y terciario de los 60, que demanda más trabajadores.
Desde 1975 el sector primario apenas sufre variaciones,
ocupando a un 4,1% de la población activa, mientras el secundario pierde
trabajadores por la crisis y reconversión industrial hasta estabilizarse en un 19,9%
de la población activa en 2015, mientras que el sector terciario crece
constantemente hasta alcanzar el 76% de la población activa en 2015,
absorbiendo a la mayoría de las mujeres e inmigrantes que llegan al mercado
laboral.
Geográficamente, el sector primario destaca en el interior y
Andalucía o Extremadura, el secundario en Euskadi y Cataluña, y el terciario en
Madrid y zonas turísticas.
Aquí debe incorporarse el concepto de FLEXIBILIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL (DEFINICIÓN DE EBAU),
como la desregulación
o la racionalización del trabajo, a la productividad, a encontrar el equilibrio
entre los intereses de la persona y los de la empresa. Y es que todas estas
cualidades tienen un mismo fin, conciliar la vida personal con la profesional, como un modelo de trabajo “a medida” acordado entre empresa y
trabajador.






.jpg)

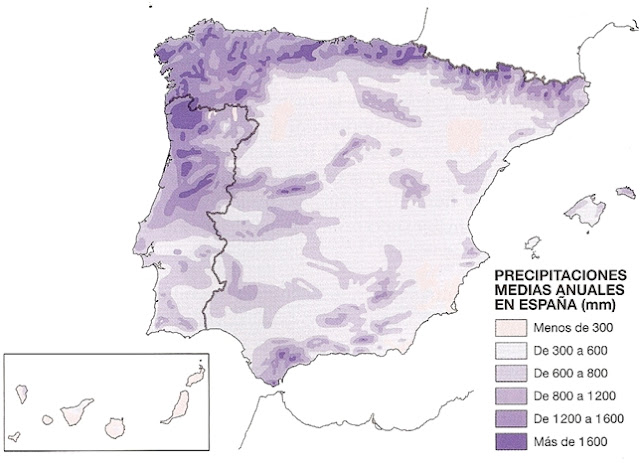%20(1).jpg)
Comentarios
Publicar un comentario